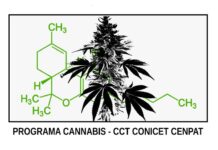Lo asegura Alejandro Andersson, neurólogo, endocannabinólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, donde muchos de sus pacientes usan cannabis hace años para aliviar síntomas o tratar patologías.
La voz se acelera, los ojos se abren cada vez más y el tono apasionado acompaña con movimientos de las manos. Así se ve Alejandro Andersson, médico que dirige el Instituto de Neurología de Buenos Aires, cuando comparte parte de la historia de la planta de cannabis. No se cansa de enumerar una y otra vez los cuadros que se pueden tratar con cannabis, no se cansa de contar las propiedades de la planta y la potencialidad de todo lo que aún no se conoce y se está empezando a estudiar. “Es una planta que el ser humano conoce hace más de 5 mil años y en ese momento ya tenía aplicaciones varias: la recreativa, la industrial y la médica. Cuando Gutenberg imprimió la Biblia, el papel era de cáñamo”, cuenta Andersson. Hoy es uno de los referentes del país en endocannabinología -el estudio del cannabis y su aplicación en el cuerpo humano- y apuesta a que cada día crezca más su uso, acompañado de más legislación y menos restricciones. “La endocannabinología llegó para quedarse”, asegura en esta entrevista con Terapia Cannábica.
-Después de tanta historia, ¿por qué sigue habiendo resistencia o argumentos en contra del cannabis medicinal?
-Primero, es una inercia. Y a la inercia le tenés que oponer una plasticidad de pensamiento. Hay que ponerse y estudiar algo nuevo, cambiar el enfoque, el protocolo. También está el hecho de que a uno -sobre todo cuando estudió en una universidad y viene con una formación muy ortodoxa- le cuesta incorporar lo que significa una planta, que un medicamento salga directamente de una planta. También cuesta incorporar que haya personas que se dedican a esto, como son los cultivadores. Cuando yo hice el posgrado anual de la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata me encontré en un grupo donde no solo había médicos estudiando, había odontólogos, otros profesionales y había muchísimos cultivadores. Me sorprendió, pero te das cuenta de que estudian, que abordan las cosas desde otro punto de vista, que tienen una visión que uno no tiene y que vale la pena.
-Tu primer paciente tratado con cannabis fue en 2016, ¿en qué instancia estamos en Argentina en el tratamiento con cannabis medicinal?
-Esto realmente está creciendo. Necesitamos que la legislación nos acompañe. Tiene que ser amplia: tiene que permitir la libertad de elección y expresión de las personas. Vos tenés que poder acceder al cannabis industrial extranjero y al nacional o a un cannabis artesanal que lo pueda cultivar el paciente o que pueda tener un cultivador solidario o, si se desea, recurrir a una ONG. Tenemos que brindar las herramientas para que todos tengan acceso seguro porque es un medicamento. Todo tiene que ser seguro y uno tiene que poder elegirlo. Hoy, afortunadamente, está el Reprocann, que es un listado para usuarios de cannabis medicinal que los médicos que se inscribieron ahí pueden autorizar a los pacientes y a los cultivadores. Hay que dar lugar a las ONGs para que por supuesto transiten este camino. Siempre estoy a favor de la libertad de elección porque creo que eso es lo que permite que las cosas evolucionen y se vayan decantando por selección natural.
Andersson forma parte de Educannar, un grupo de profesionales cuyo objetivo es difundir y enseñar cannabis a pacientes, cultivadores, médicos y profesionales.

-¿Cómo es hoy la relación entre cultivadores, pacientes y profesionales?
-Lo que está pasando es que es un esquema mucho más horizontal. La visión vertical del médico que ordena sin explicar y del paciente que acata ya no es tan así… todo eso es diferente en el mundo del cannabis. Muchas veces los pacientes terminan siendo bastante autónomos. Depende mucho de la patología o del cuadro que estés tratando. Para eso es clave analizar el cannabis y saber cómo está compuesto. Esta posibilidad -con cromatografía u otras técnicas- tiene que estar mucho más disponible, con valores más accesibles para que la gente pueda llegar a esto con más facilidad. Y también es importante la formación. Uno tiene que entender que si yo tengo un aceite con una fórmula que se adapta muy bien a mi cuadro, cuando yo quiero replicar ese aceite tengo que hacerlo con la misma planta, con exactamente la misma genética. Yo no voy a tener que reproducir la planta a través de semillas porque así como hay diferencias entre padres e hijos, va a haber diferencias entre la planta que criemos. Tenemos que hacer como con la ovejita: clonarla.
-¿De qué hablamos cuando hablamos de “endocannabinología”?
-Es a lo que me dedico, en gran parte, a la especialidad llamada endocannabinología. Significa tratar las enfermedades y dolencias o síntomas de los pacientes con productos derivados de la planta de la marihuana, del cannabis. Es una nueva herramienta terapéutica, que para mí está bueno que se incorpore al resto del arsenal terapéutico que tenemos los médicos, que estudiamos en la facultad y que utilizamos para tratar de solucionar los problemas de los pacientes. La expresión «cannabis medicinal» se hizo conocida en 2001, cuando Canadá lo legisló con ese nombre.
-¿Y cómo funciona?
-No está del todo claro cómo se va a perfilar esta nueva especialidad. ¿Vamos a usar la planta entera? ¿Vamos a sacar cada una de las moléculas de la planta que nos interesa? ¿Van a aparecer un montón de sintéticos de los laboratorios? Como nosotros tenemos cannabis -endocannabinoides- dentro de nuestro cuerpo, ¿vamos a utilizar esos endocannabinoides así como usamos la insulina humana? Todos estos son interrogantes, mi respuesta es que seguramente se va a usar un poco de cada una de estas cosas. Y algo es seguro: la endocannabinología llegó para quedarse y se va a colar en todas las especialidades médicas. En 10 años ningún médico va a poder tocar de oído. Particularmente en la neurología, que es mi especialidad, diría que prácticamente la tercera parte de todas las indicaciones del cannabis medicinal se meten dentro, así que un poco de casualidad me vino bárbaro el conocer el mundo del cannabis.
– ¿Cómo es la aplicación de cannabis a un tratamiento?
– No hay un solo cannabis medicinal: hay muchos y muy diferentes cannabis, es una gran familia de diferentes fórmulas con diferente cantidad de cannabinoides: el CBD o cannabidiol, el THC o tetrahidrocannabidiol, son los más conocidos, pero hay 120 cannabinoides más dentro de la planta. Y además hay terpenos y flavonoides. Si lo sumamos, la planta tiene 750 sustancias químicas entre cannabinoides, terpenos y flavonoides. ¿Y hay una sola planta? No, al día de hoy hay por lo menos 15 mil híbridos, 15 mil genéticas distintas registradas. Cada una, con una composición química diferente.
– ¿El cannabis suele ser coadyuvante o hay otras funciones en los tratamientos?
– Depende de la enfermedad. Por ejemplo, ayer vino un paciente con Parkinson que hacía 14 años que estaba tomando medicación y los medicamentos pueden empezar a tener efectos adversos. Vos tomás una dosis baja y no te alcanza, estás rígido; tomás una dosis un poquito mayor y empezás con movimientos anormales. Entonces, el cannabis tiene ahí un lugar. En el Parkinson, en general, es una terapia de segundo o tercer orden; lo que está probado con evidencia tipo A son los medicamentos clásicos, pero eso no quiere decir que vos no podés tratar o complementar la enfermedad con cannabis. Eso también te puede pasar, en parte, con enfermedades como la epilepsia. Ahí hay dolores mucho más importantes. Te viene a ver un paciente niño o adulto con un tipo de epilepsia refractaria -que quiere decir que vos estás usando tres drogas en dosis máximas y el paciente sigue con un montón de crisis- vos le agregás un cannabis rico en CBD y te mejora entre un 40% y un 80%. Entonces, si bien estás usando el cannabis junto con los otros productos, estás mejorando mucho la calidad de vida. Y también, en estos casos, muchas veces quitás alguna de las drogas.

O el caso del paciente con migraña. Si vos tenés una jaqueca más de dos veces por semana, más de 8 veces por mes además del remedio de la crisis tenés que tomar un preventivo y hay muchos tipos. Pero tengo muchos pacientes tratados con cannabis -a veces solo utilizan cannabis- y muy pequeñas cantidades para actuar como preventivo para la migraña.
-¿Existen contraindicaciones en el uso de cannabis medicinal?
-Estamos hablando de medicación entonces hay que tener en cuenta la seguridad, posibles efectos adversos, hay que aclarar a la gente que hay algunas contraindicaciones. Así como tenemos contraindicaciones para consumir paracetamol o un antibiótico, también las tenés para los distintos tipos de cannabis. No es lo mismo tener una arritmia cardíaca que no tenerla, no es lo mismo tener insuficiencia hepática o renal que no tenerla, todo eso te compromete la elección de diferentes medicamentos y también la del cannabis medicinal. La guía profesional hay que tenerla: todos participamos en aportar información al tratamiento para después tener un buen resultado.
-¿Cómo es el camino hasta que se reúne la evidencia científica del cannabis para determinados tratamiento?
-La verdad es que ese camino no es un camino que sigue las reglas de los laboratorios habituales. ¿Cómo es la investigación habitual? La conozco bien porque soy investigador: un día alguien diseñó una molécula y se pregunta para qué podrá servir. La patenta para que nadie se la copie. La vas probando con roedores y con diferentes animales de experimentación -esa es la base experimental- y terminás pasando a los seres humanos y a la investigación clínica: fase 1, fase 2, fase 3 y en algún momento será la fase 4 que sale a la venta. Eso lleva varios años.
Los entes regulatorios de primer orden como la FDA de Estados Unidos, la EMEA de Europa o el de Japón son muy exigentes para poder autorizar un producto, además de que es muy costoso armar toda la operatoria. Estamos hablando de millones de dólares.
Pero con el cannabis es distinto. El camino no es tan sencillo porque no es un producto del cual se puede adueñar una determinada empresa y decir «esto es mío» porque en realidad la planta y sus componentes pueden estar en todos lados. Entonces, el avance va a ser diferente porque para que un laboratorio ponga una enorme cantidad de dinero tiene que estar seguro de que después lo recupera. Pero como gran parte del cannabis ya pertenece a las personas no es tan fácil. De todos modos, por ejemplo en Israel, hay empresas que tienen mucho más de 30 genéticas registradas y hacen un trabajo de investigación muy bueno orientados al dolor, al parkinson, a la epilepsia.
Hay al menos 45 síntomas o enfermedades que el cannabis puede mejorar
Hoy existen, por lo menos, 45 síntomas o enfermedades que se pueden tratar con cannabis medicinal y esto está respaldado por unos 25 mil trabajos científicos publicados, según explica el neurólogo Alejandro Andersson. La primera de ellas que se detectó que podía mejorar con la planta fue la epilepsia refractaria, pero con los años se sumaron esclerosis múltiple, lesiones medulares, parálisis cerebral o espasticidad, autismo, TGD o TEA. El dolor -oncológico y no oncológico también, como fibromialgia, neuropatía, neuralgia- dolores neuropáticos, migrañas.
“También hay enfermedades degenerativas, como el alzheimer, los problemas vasculares como los ACV, los trastornos de movimiento (parkinson, los tics, síndrome de piernas inquietas). Hay cuadros neuropsiquiátricos: sirve para fatiga crónica, depresión, ansiedad, insomnio, esquizofrenia”, enumera Andersson. Y agrega que no solo está probado en su especialidad: “Todo esto es bajo el paraguas de la neurología, pero no les estoy hablando de otras opciones que pueden aparecer porque también incluimos en tratamientos con cannabis enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, patologías dermatológicas, glaucoma, entre otras. Hay todo una lista amplia de otras especialidades médicas”.
Fumar vs vaporizar
“Esto es realmente una especialidad de moda”. El que afirma es Alejandro Andersson, neurólogo y endocannabinólogo, que sumó el cannabis a muchos de sus tratamientos. Aunque lo más conocido es el cigarrillo de cannabis, Andersson recomienda probar otras formas. “Es interesante que cuando los pacientes vienen por dolor o por algún otro síntoma como insomnio, por ejemplo,y muchos fuman. Y les digo: mirá, fumar tabaco, marihuana o lechuga todo te termina perjudicando la ventana pulmonar porque esa temperatura de 900 o más grados genera tóxicos que terminan dañando y a la larga podés terminar teniendo una complicación respiratoria que puede ser mala la salud. Pero no por el producto en sí, sino por la combustión”, cuenta. ¿Y entonces cómo hacemos? “Lo que tenés que hacer es vaporizar: es un dispositivo que calienta en 200 y pico de grados, el producto que ponés en forma herbal -el cogollo picado o en forma de aceite o de resina- y no va a generar productos tóxicos de combustión porque nunca llega a esa enorme temperatura. En este caso, nosotros como médicos aconsejamos administrarlo de esta forma, vaporizada”, sostiene.

Periodista. Licenciada en Comunicación Audiovisual.